|
|
Bailar con los muertos
24.10.25 - Escrito por: Aioze R. Trujillo-Mederos
 Cada otoño, cuando el aire se enfría y los cementerios se cubren de flores, la muerte vuelve a hacerse visible. Las avenidas que llevan al camposanto se llenan de coches, de gente con ramos de crisantemos, de pasos lentos. Durante unos días, los nombres grabados en mármol dejan de ser solo letras; se pronuncian de nuevo, se limpian las losas, se encienden las velas. La muerte, tan callada el resto del año, recupera su sitio entre los vivos. Cada otoño, cuando el aire se enfría y los cementerios se cubren de flores, la muerte vuelve a hacerse visible. Las avenidas que llevan al camposanto se llenan de coches, de gente con ramos de crisantemos, de pasos lentos. Durante unos días, los nombres grabados en mármol dejan de ser solo letras; se pronuncian de nuevo, se limpian las losas, se encienden las velas. La muerte, tan callada el resto del año, recupera su sitio entre los vivos.
Solemos pensar que nuestra cultura teme a la muerte, que la esconde detrás de la compostura y las frases hechas. Pero basta mirar más allá de nuestras fronteras ?o más atrás en el tiempo? para descubrir que el duelo, en otros pueblos, ha sido siempre un lenguaje abierto. No hay una sola forma de llorar; hay tantas como maneras de amar.
En el norte de Australia, las mujeres warramunga expresan su dolor golpeándose la cabeza con palos hasta que la sangre les corre por el rostro. Los hombres se hacen cortes profundos en los muslos, y las cicatrices que quedan son una forma de escribir la memoria en la piel. Allí, la herida es testimonio: no se llora con lágrimas, sino con sangre. El cuerpo se convierte en altar, en superficie donde se inscribe el vínculo con quien se fue.
Muy lejos de ellos, en los bosques canadienses, los ojibwa mantienen otro diálogo con la pérdida. Cuando muere un niño, la madre corta un mechón de su cabello y lo guarda dentro de una pequeña figura de tela que llevará consigo durante un año. Esa "muñeca de la tristeza" es, a la vez, objeto y presencia: acompaña al alma del pequeño en su tránsito, como si el amor materno no pudiera soltarse del todo. Los hombres, en cambio, atraviesan la piel del pecho con cuchillos o espinas. En ambos casos, el dolor se hace visible, ritualizado, compartido.
En África occidental, entre los loDagaa de Ghana, los funerales son una explosión de emociones reguladas. Los parientes más cercanos son atados con cuerdas o correas para impedir que se hieran o caigan al suelo. Otros, llamados «bromistas», se encargan de insultar al muerto y a los dolientes: su papel es provocar, enfriar el exceso de emoción, contener el desbordamiento. Son los encargados de devolver la risa y el orden al mundo, de recordarle a la comunidad que la vida continúa.
Más al sur, en Madagascar, la relación con los muertos es todavía más intensa. Los merina y los betsileo abren las tumbas cada cierto tiempo para sacar los cuerpos de sus antepasados. Los limpian, los envuelven en nuevas telas y bailan con ellos al ritmo de los tambores. Es el famadihana, la «vuelta de los huesos»: una fiesta de la memoria donde la muerte no es final, sino encuentro. Nadie teme tocar el cuerpo, nadie evita pronunciar el nombre. El pasado se desentierra, literalmente, para convivir con el presente.
En la China tradicional, el destino de los huesos sigue otro camino simbólico. Tras un tiempo bajo tierra, los restos se exhuman, se limpian y se colocan en posición fetal dentro de una vasija redonda llamada «útero dorado». La tumba, concebida como matriz, devuelve al difunto al seno de la tierra: morir es volver a nacer, regresar al principio. Incluso la arquitectura funeraria reproduce formas femeninas, recordando que la vida y la muerte son parte de un mismo ciclo.
En Indonesia, los toraja guardan a sus muertos en casa durante meses, incluso años, hasta que la familia puede costear el funeral. Mientras tanto, los difuntos permanecen allí, cubiertos por telas, tratados con respeto y cariño. Son «los que duermen». Cuando llega el momento, el pueblo entero participa en la ceremonia: hay música, danzas, sacrificios de búfalos y banquetes colectivos. El muerto, entonces, deja de ser huésped y vuelve al paisaje.
Otras culturas inscriben la memoria en el propio cuerpo de los vivos. En Hawái, algunas personas se tatúan el nombre del fallecido como si la piel se convirtiera en una lápida que camina. En las antiguas islas Tonga, cortarse un dedo era el gesto más radical del amor. Y entre los jíbaros amazónicos, el duelo se canta: hombres y mujeres entonan himnos que describen, paso a paso, la descomposición del cadáver, hasta borrar su identidad y liberar el alma. Allí el dolor no se esconde: se nombra y se transforma.
Aun dentro del cristianismo, las formas de despedida han sido muy diversas. En la tradición ortodoxa griega, los dolientes comparten frutos, nueces y semillas junto a la tumba, una mesa simbólica que evoca la parábola del grano que muere para dar vida: el duelo como tránsito fértil y memoria compartida. En la Europa occidental, la propia organización del espacio sagrado marcó diferencias visibles: la orientación del cadáver -cabeza al oeste y pies al este- pretendía alinear al difunto con la resurrección; el norte del camposanto se reservaba para los "impuros" o marginados; y dentro de las iglesias, la sepultura reflejaba la jerarquía social: capillas y naves para patronos, cofradías y linajes. Es decir, también el mapa del cementerio hablaba de creencias, de poder y de pertenencia.
El mundo musulmán, por su parte, suele despedir con sobriedad comunitaria: oraciones en casa, comida que acompaña y una consigna compartida -no cargar al difunto con el llanto- que encauza la emoción. En muchos lugares, además, la inhumación se realiza con el cuerpo de lado, el rostro orientado hacia La Meca, subrayando que incluso en la tumba la persona permanece vuelta a su centro espiritual. La orientación del cuerpo, como en el cristianismo, no es un detalle técnico: es una gramática del sentido.
Más cerca, en nuestra historia europea, hubo tiempos en que a los suicidas se les enterraba en encrucijadas, de noche y fuera de tierra consagrada, atravesados por una estaca: no solo para ahuyentar el supuesto deambular del espíritu, sino para esconder, bajo la oscuridad, la vergüenza que la familia debía soportar ante ese pecado.
Al mismo tiempo, los velatorios tuvieron durante siglos un carácter doméstico y comunitario: la casa abierta, la comida que circulaba, los rezos y los relatos que sostenían la noche. En el ámbito británico medieval, aquellas velas llegaron a mezclarse incluso con juegos y mimos, algo que el clero censuró y que los puritanos terminaron por proscribir, empujando el duelo hacia formas más contenidas y regladas. Entre la mesa y el altar, entre la risa y el rezo, Europa fue aprendiendo a despedir a los suyos.
Hoy, en cambio, la muerte se ha vuelto discreta. Las funerarias han sustituido a las casas; los ritos familiares se han reducido a gestos mínimos y el duelo se vive en privado. Nos hemos quedado con el silencio, la compostura y los cementerios ordenados. Esa pulcritud, tan propia de nuestro tiempo, tiene un precio: cierta amputación emocional. Quizá por eso seguimos necesitando estos días de noviembre, cuando hablar con los ausentes vuelve a ser legítimo.
En paralelo, -a diferencia de muchas otras culturas- hemos ido delegando la muerte en manos ajenas. Pasamos de velar a los nuestros en casa, rodeados de familia, vecinos y comida compartida, a entregar los cuerpos a desconocidos: empresas que los visten, los maquillan y los preparan para que no parezcan muertos. Lo que fue durante siglos un acontecimiento doméstico y social se ha convertido en un servicio: limpio, discreto y ajeno. Tal vez en esa comodidad hayamos perdido algo esencial: la oportunidad de despedir de verdad.
Quizás la gran lección de todos esos pueblos -tan lejanos en geografía, pero tan cercanos en instinto- es que el dolor no se elimina negándolo. Se transforma en gesto, en palabra, en rito. Las heridas de los warramunga, las muñecas de los ojibwa, las danzas de los merina o los tatuajes hawaianos son formas distintas de decir lo mismo... «no te he olvidado».
Bailar con los muertos -aunque sea con los pies quietos, aunque sea con la voz baja- es reconocer que seguimos vivos. Que la muerte no tiene poder sobre lo que amamos, mientras conserve un lugar en nuestra memoria. Que todo lo que alguna vez nos conmovió sigue latiendo bajo la tierra, esperando que, al menos una vez al año, volvamos a hablarle.
Y si algún día los muertos deciden venir a buscarnos, ojalá nos encuentren con buena música y los zapatos puestos.

|
|
|
|
|
|
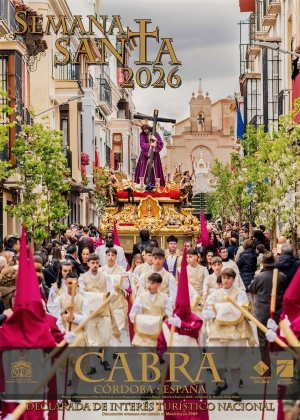
|
|

